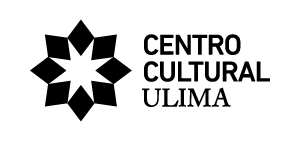Por Isaac León Frías
En la búsqueda por reconocer el punto de inicio del auge del cine surcoreano, se examinan algunas etapas que nos hacen ver que no se trata de un fenómeno tan reciente. Entre el crecimiento económico, la consolidación y la aparición de nuevos directores, acompañados de la presencia activa en festivales, se veía perfilar un auspicioso horizonte del que hoy podemos seguir apreciando los frutos y que siguen augurando un buen panorama.
1.
En tiempos de globalización incesante y cuando, más que nunca, la identidad del cine parece, a la vista de la mayoría (no de todos, por fortuna), ligada inconfundiblemente a los Estados Unidos, al inglés y a la mirada o perspectiva del mundo desde la óptica norteamericana, no dejan de surgir tendencias o corrientes provenientes de diversos países del mundo. En algunos casos, con un alcance más bien restringido o festivalero, como son las expresiones de los nuevos cines rumano o portugués. En otros, asociados al despegue o al relanzamiento de industrias con una voluntad de expansión en el mercado internacional. Ocurrió de manera moderada con el cine iraní desde la década de 1990 y, en esa misma época y con mayor fuerza, con el de la República Popular China, lo que es explicable por la envergadura del país y su altísimo crecimiento económico. Y desde fines del siglo pasado emerge, entre otras expectantes cinematografías del sudeste asiático, la de Corea del Sur, que se ha convertido en una suerte de estrella central entre un conjunto variado de países que incluyen a Taiwán, Hong Kong (ya se sabe, parte de China, pero con un régimen económico especial), Vietnam, Tailandia, Filipinas y el mismo Japón, muy renovado cinematográficamente en las últimas décadas.
Solo mencionaremos aquí de paso, pues requeriría de un análisis por separado, que la vorágine de la globalización no está reduciendo o neutralizando el surgimiento o resurgimiento de empeños que hacen afirmación de marcas nacionales. No unidas a programas nacionalistas como los asociados al brexit o a los que sostienen partidos o movimientos políticos europeos. Las marcas nacionales se asocian, en esos casos, a procesos de crecimiento económico, de afirmación cultural, de inserción en el mercado internacional. El caso de Corea del Sur es especialmente relevante, además, porque permite apreciar con una enorme claridad el modo en que una cinematografía contemporánea avanza en esos dos frentes, no antagónicos, de la producción genérica masiva y de aquella otra que apunta a los festivales y a sectores minoritarios de espectadores. Esa es una gran diferencia con otras experiencias que, por valiosas que sean, resultan finalmente más acotadas.
¿En qué condiciones surge esa potencia que es hoy el cine coreano? Aunque notoria en los últimos lustros, no es una cinematografía de relativamente reciente surgimiento. No es cosa de los últimos veinte o veinticinco años. Ya en la década de 1960 floreció una actividad muy rentable, edificada sobre los géneros que otros países vecinos venían trajinando, comedias, melodramas, relatos de acción… con un alcance local y regional, no más que eso. Pero no solo con actividad genérica más o menos estándar. Un melodrama como La criada (Hanyo, 1960), por ejemplo, es una prueba de que allí se estaban fraguando empeños creativos de mayor vuelo. Las dos décadas siguientes, bajo un régimen dictatorial, vieron un decaimiento de la producción fílmica, un gran crecimiento de la televisión y una abundancia de cine extranjero. La democratización del país desde 1993 y el “milagro” económico modificaron el estado de las cosas. El volumen de producción sigue un ritmo ascendente, los estándares técnicos se elevan de una manera considerable, surgen nuevos realizadores, o se reafirman algunos con experiencia previa, y el público local ofrece una respuesta favorable a la oferta. Se van delineando así las tendencias que han caracterizado a esa pujante cinematografía y que dan lugar a lo que se conoce como Hallyu wave, la nueva ola de Corea del Sur.
En ese proceso cuentan diversas palancas de apoyo: sea la creación de la Korean Film Commission, de la Korean Academy of Film Arts, del Festival de Cine de Busan (desde 1996), o el establecimiento de cuotas de pantalla para el cine local desde fines de los noventa. Todo eso no explica el balance final, pero constituye una señal (o varias señales) de un contexto institucional que favorece una dinámica distinta en un momento en que otras cinematografías vecinas pugnan por No está de más mencionar que el empuje de la producción fílmica encuentra un correlato en la expansión televisiva que ha desbordado el perímetro regional para extenderse a otros continentes, especialmente en el formato de las tele-novelas, quebrando en América Latina la casi exclusividad regional que tenía como puntales principales a México y Brasil. Las telenovelas coreanas (los k-dramas televisivos) se han hecho de espacios antes inimaginables, como también las provenientes de un país europeo fronterizo geográfica y culturalmente con Asia, como es Turquía. En la producción fílmica de Corea predominan los melodramas (los k-dramas cinematográficos) con el 60 % del total. A ellos se agregan las modalidades criminales de los gangsters jo-pok y la variante local de las comedias jo-pok, dentro de los géneros de mayor aceptación.

retomar espacios perdidos. Burning.
2.
Los primeros indicadores de lo que se venía gestando al sur del paralelo 38 se observan con la llegada del nuevo siglo. En el 2000 compite en la selección oficial de Cannes La historia de Chunhyang (Chunhyangjeon,2000). Dos años más tarde, Ebrio de mujeres y pintura (Chihwaseon, 2002) recibe el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Destaca desde ya el rol que le compete en la legitimación artística del cine surcoreano a Im Kwon-taek, que no era un recién llegado, sino un cineasta de más de sesenta años y con cerca de cien largometrajes en su haber desde comienzos de los sesenta, es decir, un realizador experimentado y prolífico, formado en la producción genérica de la que toma distancia para perfilar un desarrollo personal en la última etapa de su carrera, la que coincide con el afianzamiento del nuevo cine coreano, aunque se pueden encontrar antecedentes en la copiosa filmo-grafía de Im de las opciones que afronta en La historia de Chunhyang y en Ebrio de mujeres y pintura.
Otro batacazo: el gran premio del jurado para Oldboy (Oldeuboi, 2003) en Cannes 2004. En este caso, Park Chan-wook no era un veterano, sino alguien que había empezado en los años noventa, es decir, uno de los que acompaña el renacimiento del cine coreano. Y para cerrar las referencias a los éxitos festivaleros iniciales, mencionemos a Samaria (2004) y a El espíritu de la pasión (Bin-jip, 2004) que ganaron el Oso de Plata de Berlín y el León de Plata de Venecia, respectivamente, al mejor director. Las dos películas fueron dirigidas por Kim Ki-duk, un director que había filmado su ópera prima en 1996 y que se convierte por varios años en el nombre de proa del cine coreano. Además de esos dos títulos a él se le debe, entre otras, La isla (Seom, 2000), Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera (Bom yeoareum gaeul gyeoul geurigo bom, 2003), El arco (Hwal, 2005), El tiempo (Shi gan, 2006), Amén (Amen, 2011) o Piedad (Pietà, 2012), que ganó el León de Oro del Festival de Venecia del 2012, casi la consagración definitiva de un autor cuya carrera se vio un tanto debilitada posteriormente hasta su prematuro fallecimiento en el 2020.
También es destacable un realizador que cuenta con pocas, pero sobresalientes realizaciones, Lee Chang-dong, el autor de Oasis (Oasiseu, 2002), Secret Sunshine (Milyang, 2007), Poetry (Shi,2010) y Burning (Beoning, 2018). Relatos conflictivos en los que gravita el contexto social, el de Lee es un universo muy cuidadosamente construido en una puesta en escena prolija en cada una de las seis películas que ha hecho a lo largo de veinte años.
La estela ha continuado con una reiterada presencia del cine de ese país en casi todos los festivales internacionales. Un nombre habitual que pasea su obra por las pantallas de los diversos certámenes es, hoy por hoy, no solamente un autor consagrado y celebrado, sino uno de los autores con un estilo inconfundiblemente propio: Hong Sang-soo. Con cerca de veinte largos en su haber, casi todos realizados a partir del 2000, la obra de Hong se sitúa al mismo nivel que la de sus colegas de mayor talento, provenientes de Asia, pero también de los de Europa, América y otros continentes. Ejemplo de una escritura fílmica reducida a sus trazos esenciales, que lo hace peculiar en el marco de una producción más exuberante o abigarrada, las películas de Hong perfilan variaciones en torno a un puñado de motivos dramáticos (la permanencia o no permanencia de los afectos) y de escasos referentes escenográficos (pequeños pueblos, cafés o restaurantes, interiores de departamentos) que parecen no agotarse en el paso de una obra cinematográfica a la siguiente en lo que se va configurando como una copiosa filmografía.

la pasión
Otros dos nombres constituyen la avanzada del Hallyu wave en una línea que combina la presencia del estilo propio y la apertura a los géneros, básicamente de acción. Uno de ellos es Park Chan-wook, conocido especialmente por la “trilogía de la venganza”, conformada por Sympathy for Mr. Vengeance (Boksuneun naui geot, 2002), Oldboy y Lady Vengeance (Chinjeolhan geumjassi, 2005), además del drama criminal The Handmaiden (Ah-ga-ssi, 2016) y la coproducción británico-estadounidense Stoker (2013), que tiene a Nicole Kidman entre sus protagonistas. Y, por cierto, Bong Joon-ho, convertido en la estrella o vedette (tal como se entiende en francés) de la producción de años anteriores, después de los éxitos de Memorias de un asesino (Salinui chueok, 2003), Madre (Madeo, 2010), El huésped (Gwoemul, 2006), Snowpiercer (Seolgugyeolcha, 2013), Okja (2017) y, especialmente, Parásitos (Gisaeng-chung, 2019). Esta última, Óscar a la mejor película de la Academia de las Artes en la premiación correspondiente al 2020, es el broche de oro en términos de reconocimiento internacional del cine surcoreano, y no porque se le asigne a este premio un valor per se, sino por lo que representa como aval de la gran industria. Más aún, cuando ostensiblemente ha sido la primera producción no norteamericana ni hablada en lengua inglesa que se premia en Hollywood. No es poca cosa.
Ya hace un buen tiempo que los realizadores coreanos, y no solo Park Chan-wook y Bong Joon-ho, han cerrado coproducciones internacionales, han dirigido en otros países y lenguas, incluso en inglés y en los Estados Unidos, o han incorporado actores o actrices extranjeros como es el caso de la francesa Isabelle Huppert en películas de Hong Sang-soo, por ejemplo.
Aparte, están los títulos más taquilleros como Virus (Gamgi, 2013) de Kim Sung-su, The Admiral: Roaring Currents (Myeong-ryang, 2004) de Kim Han-min, Ode to My Father (Gukjesijang, 2014) de Yoon Je-kyoon, Veteran (Beterang, 2015) de Ryoo Seung-wan, Extreme Job (Geukhan-jikeob, 2019) de Lee Byeong-heon, #Vivo (#Saraitda, 2020) de Il Cho, Estación Zombie (Busanhaeng, 2016), uno de los más destacados a nivel internacional, y Estación Zombie 2: península (Train to Busan 2, 2020) de Yeon Sang-ho; todas ellas películas de género, especialmente de criminales y de ciencia ficción. Con ellas, y a través de mecanismos narrativos bien aceitados, se demuestra un manejo del thriller poco común por su efectividad fuera de los predios anglonorteamericanos, en los que sigue prevaleciendo la hegemonía del thriller en sus diversas modalidades genéricas.

3.
¿Qué rasgos dominantes se asocian al universo de las películas coreanas? Si hay uno que sobrevuela una porción muy significativa de la producción, tanto en su vertiente autoral (que en algunos casos, como hemos indicado, posee aristas genéricas) como en aquella perteneciente a modalidades de género sin pretensiones autorales, es la nota del castigo corporal convertido casi en una carga obligada. Si bien es verdad que otras cinematografías orientales han hecho de las manifestaciones de la violencia y de la crueldad un atributo diferenciador e idiosincrático, incluso con mayor extensión y abundancia, no lo han hecho con los toques particulares que encontramos en los materiales ficcionales coreanos. Tanto es así que, si excluimos melodramas (no todos) y comedias que casi no se conocen fuera de la región oriental y, de manera ostensible, la obra de Hong Sang-soo, ajena a cualquier expresión de violencia, las imágenes que se han internacionalizado convierten al dolor físico y moral en un motivo reiterado. Roberto Cueto (2004) señala: “El cuerpo castigado y sufriente es siempre la imagen emblemática de una cinematografía ruidosa, gestual y arraigada en lo físico y material” (p. 31). Esa nota reiterada, que suele estar teñida por la coloración del humor negro o negrísimo, se vincula, por cierto, a un medio social en el que se prolongan injusticias históricas o se manifiestan modos de conducta y organización contemporáneos atados al afán de lucro o de poder, a la venganza o a la reparación.
La atadura a la recurrencia del cuerpo vulnerable se vuelve a hacer presente en Parásitos, en la que esa dimensión sensorial y háptica alcanza como pocas veces el sentido olfativo. Casi como un punto de llegada provisional que tiene antecedentes muy variados que podemos ejemplificar en la obra de Bong Joon-ho. En Barking Dogs Never Bite (Flandersui gae, 2000), la escena del perro que es arrojado desde una azotea; en Memorias de un asesino, el momento en que el personaje de Cho es golpeado con una tabla que tiene un clavo, lo que le produce una gangrena; en Madre, la escena en casa del chatarrero en que se produce un violento golpe de piedra en la cabeza del propietario; en Parásitos, la violencia que se ejerce en la inicialmente pacífica y celebratoria escena en el jardín en la parte prefinal de la película.
En Park Chan-wook hay escenas que son el epítome de la tolerancia física como en la que el protagonista de Oldboy se traga un pulpo vivo o en aquella en que se muestra la sofisticada crueldad con que ejerce el asesinato la vengadora de rostro angelical de Lady Vengeance.
En la obra de Kim Ki-duk también abundan las escenas de sevicia: la automutilación sexual en La isla; el asesinato a golpes del cliente en Por amor o por deseo; el corte con un cuchillo del tatuaje en la piel en Address Unknown (Suchwiin bulmyeong, 2001), para recordar algunas de ellas. La obra de Kim se conduce entre extremos: la irracionalidad del acto violento y la efusión lírica. De los vertederos de la prostitución y la marginalidad social hasta la celebración zen de la existencia humana, esa que encuentra su mejor expresión en Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera. Es decir, no es un mero despliegue de ferocidad, como no lo es tampoco la obra de Bong Joon-ho, muy apegada a los núcleos familiares y a las solidaridades sociales, tal como se puede apreciar en El huésped, en Snowpiercero en Parásitos. Igualmente, sería muy reduccionista convertir a Park Chan-wook en un apologista de la vesania cuando hay otros componentes en su obra, especialmente una dimensión de tragedia o una atmósfera apocalíptica a través de las que se transmiten lazos solidarios con unos personajes desbordados por un destino infausto.
Es verdad que la violencia visceral forma parte, en mayor o menor medida, de una buena porción del cine coreano que se conoce a través de los festivales y, ahora, también del cable y de las plataformas de streaming, pero ella no es óbice para el despliegue de un lirismo que encontró sus cauces más perceptibles en la obra de Kim Ki-duk, así como igualmente el despliegue de humor (negro y del otro) que atraviesa las películas de Bong Joon-ho. Conviene, por lo tanto, rehuir los estereotipos o tipificaciones facilistas si es que se trata de ofrecer un cuadro que se quiera veraz de una cinematografía que, por lo visto, no va a dejar de estar presente y seguirá llamando la atención, así como despertando la curiosidad cinéfila en los años que se vienen.
Referencias
Cueto, R. (2004). Un nuevo cine para una nueva realidad (o las películas coreanas que los coreanos quieren ver). En Seul Express. La revolución del cine coreano. T&B Editores.